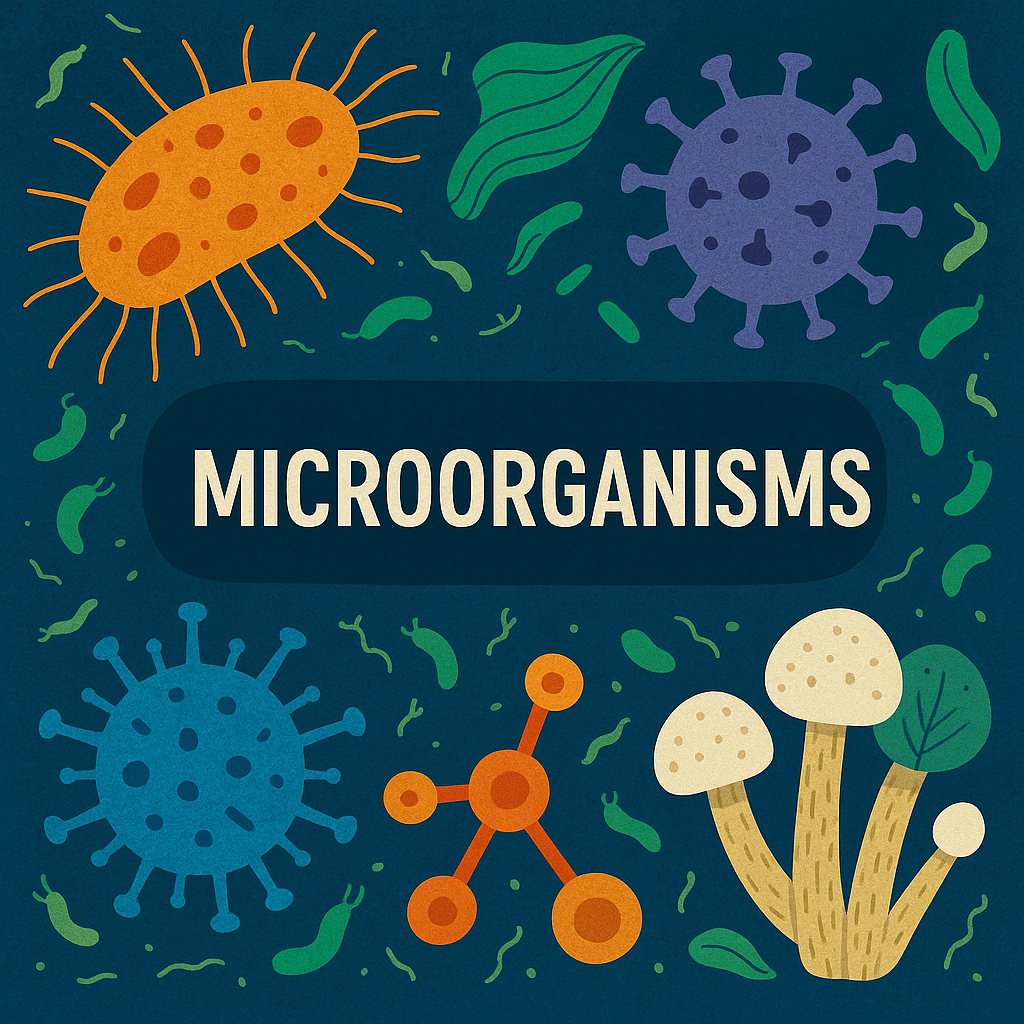
Microorganismos: los héroes y villanos invisibles del mundo
Mike MunayCompartir
Virus, bacterias, parásitos, hongos... guía básica sobre microorganismos
Prácticamente a diario los microorganismos se cuelan en nuestras conversaciones, aunque no siempre lo notemos. “Juan no fue a trabajar, tiene un virus”, “Laura se hizo una herida y se le ha infectado con una bacteria horrible”… frases así las escuchamos todo el tiempo.
Pero seamos sinceros: muchas veces hablamos por inercia, porque lo hemos oído en algún lado o porque “sabemos” que es así. ¿De verdad tienes claro qué es un virus y cómo se comporta? ¿Por qué daña el cuerpo humano? ¿En qué se diferencia de una bacteria, de una toxina o de un hongo?
Hoy vamos a poner orden en este microcosmos. Con detalle, bien explicado y con ejemplos que puedas recordar, para que la próxima vez que salga el tema en una conversación no solo opines… sino que lo hagas con fundamento. Vamos allá.
Los microorganismos
Un microorganismo es cualquier ser vivo diminuto que solo puede verse con microscopio.
A este vasto club microscópico pertenecen las bacterias, virus, hongos microscópicos, protozoos, arqueas, microalgas e incluso entidades no vivas como las toxinas microbianas.
Todos ellos pueblan prácticamente cada rincón del planeta (¡y de nuestro cuerpo!) y, aunque a veces causan enfermedades, también realizan funciones imprescindibles para la vida.
Veamos cada tipo brevemente.
Los virus
Pequeñas cápsulas de material genético, (puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos a la vez) envueltas en una cubierta proteica (llamada cápside) y, en algunos casos, en una membrana externa robada de la célula que infectaron. Y aquí está la clave: no son seres vivos en el sentido clásico, porque no pueden reproducirse ni generar energía por sí mismos. Son como una memoria USB con instrucciones para fabricar más copias… pero necesitan enchufarse a un ordenador (en este caso, una célula viva) para funcionar.
¿Por qué son tan malos si no están “vivos”?
Justamente por eso: su única “razón de existir” es invadir una célula y secuestrar su maquinaria molecular para fabricar miles de copias nuevas de sí mismos. En el proceso, la célula huésped deja de hacer sus funciones normales y, muchas veces, acaba destruida. Multiplica este escenario por millones de células y tienes el cuadro de una infección viral.
¿De dónde sale su ADN o ARN?
Depende del tipo de virus. Algunos (como el herpes o el adenovirus) llevan ADN, que es bastante estable; otros (como la gripe, el sarampión o el coronavirus) usan ARN, que muta más rápido. Ese material genético no es “propio” en el sentido de que no surge de la nada: es la huella heredada de generaciones de virus anteriores, adaptada y mutada para engañar a nuestras defensas. Muchos virus se originan en otras especies y, tras mutar, saltan a la humana (proceso llamado zoonosis), como ocurrió con el SARS-CoV-2.
¿Cómo se generan los virus?
No se “fabrican” espontáneamente. Siempre necesitan una célula huésped que haga el trabajo pesado. Un virus infecta, introduce su material genético y obliga a la célula a convertirse en una “fábrica viral”. Cuando esa célula no puede más, se rompe liberando miles de nuevas partículas virales que infectarán células vecinas. El proceso es tan rápido que, en cuestión de horas o días, puedes pasar de unas pocas partículas a miles de millones en tu cuerpo.
¿Por qué es tan difícil combatirlos?
Porque viven dentro de nuestras propias células mientras se replican. Los antibióticos funcionan contra bacterias porque atacan estructuras que las bacterias tienen y nosotros no (pared celular, ciertas enzimas), pero los virus usan nuestras propias herramientas celulares. Si atacas esas herramientas, dañas también tus células. Además, los virus mutan muy rápido, sobre todo los de ARN, lo que les permite evadir el sistema inmunitario y volverse resistentes a antivirales.
Vacunas para virus
Las vacunas son la mejor defensa contra la mayoría de infecciones virales, porque preparan al sistema inmunitario antes de que el virus real aparezca. ¿Cómo lo logran? Presentando una versión segura del virus o de una parte de él (por ejemplo, una proteína de su cápside o de su envoltura) para que el cuerpo genere anticuerpos y células de memoria. Así, cuando el virus real llegue, el sistema ya sabe identificarlo y neutralizarlo rápidamente.
Existen varios tipos:
- Vacunas inactivadas: el virus está muerto, no puede replicarse (ej. gripe anual).
- Vacunas atenuadas: el virus está vivo pero debilitado, incapaz de causar la enfermedad grave (ej. sarampión, paperas, rubéola).
- Vacunas de subunidades: solo contienen partes del virus, como proteínas (ej. hepatitis B).
- Vacunas de ARNm: contienen las instrucciones para que nuestras células fabriquen temporalmente una proteína viral y así entrenar al sistema inmune (ej. Pfizer y Moderna contra COVID-19).
Bacterias
Son organismos unicelulares procariontes, lo que significa que no tienen núcleo definido ni orgánulos complejos. Toda su información genética está contenida en un único cromosoma circular de ADN y, a diferencia de los virus, sí están vivas: se alimentan, crecen, se reproducen por sí mismas (normalmente por fisión binaria) y pueden sobrevivir sin invadir otra célula.
¿Por qué pueden ser tan peligrosas?
Porque algunas han desarrollado mecanismos para invadir nuestros tejidos, producir toxinas o evadir al sistema inmunitario. Además, se reproducen rápidamente, algunas cada 20 minutos, lo que significa que una infección puede multiplicarse de forma explosiva. Ciertas bacterias incluso formanbiopelículas: comunidades pegajosas que las protegen de antibióticos y defensas (como en placas dentales o catéteres contaminados).
¿De dónde viene su ADN?
Además de su cromosoma principal, muchas bacterias tienen pequeños fragmentos de ADN llamados plásmidos. Estos plásmidos pueden contener genes de resistencia a antibióticos o de producción de toxinas, y se transmiten no solo a su descendencia, sino también entre bacterias de especies distintas mediante procesos como la conjugación (intercambio de material genético a través de un “puente” bacteriano). Este intercambio genético rápido es una de las razones por las que la resistencia a antibióticos se propaga con tanta facilidad.
¿Cómo surgen y se propagan las infecciones bacterianas?
Todo empieza cuando una bacteria patógena consigue entrar en el cuerpo (por heridas, alimentos, agua, aire o contacto directo). Si evade las defensas iniciales, se multiplica en el sitio de entrada o invade otros tejidos. Muchas infecciones son localizadas (como una infección de garganta por Streptococcus), pero otras pueden volverse sistémicas, afectando a varios órganos (como la septicemia).
¿Por qué es tan difícil combatirlas?
En principio, contamos con un arsenal muy eficaz: los antibióticos. Estos actúan bloqueando funciones vitales para la bacteria, como la síntesis de su pared celular, la replicación del ADN o la producción de proteínas. El problema es que el uso excesivo o incorrecto de antibióticos ha acelerado la aparición de bacterias resistentes. Cepas como Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) o Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos han convertido algunas infecciones en retos médicos serios. En estos casos, el tratamiento puede requerir antibióticos de última línea, combinaciones o, en el peor de los escenarios, no tener opción eficaz disponible.
¿Todas las bacterias son malas?
En absoluto. La mayoría son inofensivas o beneficiosas: muchas viven en nuestro intestino ayudando a digerir y fabricar vitaminas, otras en el suelo fijando nitrógeno para las plantas, y muchas más se usan en la industria para producir alimentos, medicamentos o limpiar contaminantes. Incluso algunas bacterias son “superhéroes” ambientales: degradan petróleo, plásticos o metales tóxicos.
Hongos microscópicos
Cuando hablamos de hongos, solemos pensar en setas, mohos visibles o levaduras para hacer pan, pero en microbiología hablamos también de hongos microscópicos: organismos eucariotas (con núcleo y orgánulos) que pueden ser unicelulares, como las levaduras, o multicelulares formando filamentos llamados hifas.
¿Por qué pueden ser peligrosos?
Porque, a diferencia de bacterias y virus, comparten muchas estructuras y procesos con nuestras propias células (ya que somos eucariotas como ellos). Esto los hace más difíciles de atacar sin dañarnos. Además, algunas especies pueden adaptarse muy bien a nuestro cuerpo, creciendo en piel, mucosas o incluso órganos internos, sobre todo si el sistema inmune está debilitado. Algunos hongos producen esporas muy resistentes que sobreviven en el ambiente y pueden infectar al inhalarse.
¿De dónde viene su ADN?
Como organismos eucariotas, los hongos poseen su ADN en un núcleo verdadero, distribuido en varios cromosomas lineales. Además, contienen ADN en orgánulos como las mitocondrias. Su capacidad de variabilidad genética viene tanto de la reproducción asexual (rápida, por gemación o fragmentación de hifas) como de ciclos sexuales que mezclan material genético, permitiendo adaptaciones y resistencia a antifúngicos.
¿Cómo surgen y se propagan las infecciones fúngicas?
La mayoría de hongos microscópicos viven de forma inocua en el ambiente o como parte de nuestra microbiota. El problema aparece cuando las defensas bajan, hay alteraciones en la flora bacteriana (por ejemplo, tras antibióticos) o la piel/mucosas se ven dañadas. En esos casos, especies oportunistas como Candida albicans pueden multiplicarse causando candidiasis, mientras que otras como Aspergillus pueden invadir los pulmones en personas inmunodeprimidas. La transmisión puede ser por contacto directo, inhalación de esporas o proliferación interna de especies ya presentes en el cuerpo.
¿Por qué es tan difícil combatirlos?
Los hongos comparten muchas de nuestras proteínas y estructuras celulares, por lo que los antifúngicos deben atacar características muy específicas del hongo (como el ergosterol en su membrana, equivalente al colesterol humano). Esto reduce las dianas posibles y, a menudo, los tratamientos deben prolongarse para ser eficaces. Además, las esporas y biofilms fúngicos aumentan la resistencia a los medicamentos.
¿Todos los hongos microscópicos son malos?
Para nada. Muchas levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, son imprescindibles en la panadería, cervecería y vinicultura. Otros hongos producen antibióticos (como la penicilina, descubierta en Penicillium notatum), enzimas industriales, ácidos orgánicos y compuestos farmacológicos como la ciclosporina. Incluso hay hongos que forman simbiosis con plantas (micorrizas) ayudándolas a absorber nutrientes, o que degradan contaminantes complejos.
Protozoos
Son microorganismos eucariotas unicelulares que, a diferencia de las algas microscópicas, no realizan fotosíntesis y suelen comportarse como “depredadores” microscópicos, alimentándose de bacterias, otros protozoos o materia orgánica. Algunos viven libremente en agua y suelo, otros son parásitos de animales y humanos.
¿Por qué pueden ser peligrosos?
Porque muchos protozoos patógenos son expertos en invadir tejidos y evadir el sistema inmunitario. Algunos, como Plasmodium (malaria), tienen ciclos de vida complejos con varias fases dentro del cuerpo y el vector (mosquito). Otros, como Giardia lamblia, se adhieren al intestino causando diarrea crónica. Además, suelen sobrevivir bien dentro de las células, lo que dificulta el tratamiento.
¿De dónde viene su ADN?
Como eucariotas, poseen su ADN en un núcleo organizado en cromosomas. Algunos tienen además ADN en orgánulos como las mitocondrias o incluso en estructuras especializadas (apicoplastos en el caso de Plasmodium). Su diversidad genética es enorme porque pueden reproducirse tanto de forma asexual como sexual, adaptándose a cambios en el huésped o en el ambiente.
¿Cómo se generan y transmiten las infecciones por protozoos?
Pueden transmitirse por agua o alimentos contaminados (giardiasis, amebiasis), por vectores animales (mosquitos, moscas tsé-tsé), o por contacto directo con heces o fluidos de un huésped infectado. Una vez dentro, se reproducen rápidamente y pueden migrar a distintos órganos según la especie.
¿Por qué es tan difícil combatirlos?
Porque muchos viven dentro de nuestras células, protegidos de la respuesta inmune, y sus fases de vida cambian constantemente, con diferentes formas que requieren distintos tratamientos. Además, los medicamentos antiparasitarios deben ser lo bastante selectivos para no dañar nuestras propias células (algo complejo en eucariotas).
¿Todos son dañinos?
No. Algunos protozoos viven en simbiosis con animales, ayudándolos a digerir fibras vegetales (como en el rumen de las vacas o en termitas). Otros forman parte del plancton y son esenciales para las cadenas tróficas acuáticas.
Las arqueas
Microscopios procariontes como las bacterias, pero con una bioquímica tan distinta que forman su propio dominio de la vida. Muchas son famosas por vivir en condiciones extremas: aguas muy calientes, muy salinas, muy ácidas o sin oxígeno.
¿Por qué pueden ser peligrosas?
En realidad, aquí hay buenas noticias: hasta ahora no se ha identificado ninguna arquea patógena para humanos. Su interés no es por causar enfermedades, sino por sus capacidades únicas.
¿De dónde viene su ADN?
Poseen un cromosoma circular y, a veces, plásmidos como las bacterias, pero su maquinaria genética y enzimática se parece más a la de los eucariotas. Esto las hace únicas y útiles en biotecnología.
¿Cómo se originan y dónde viven?
Probablemente sean uno de los linajes más antiguos de la vida. Viven en salinas, géiseres, chimeneas volcánicas submarinas, pantanos, el intestino de animales e incluso en el océano abierto. Algunas producen metano como desecho, siendo clave en el ciclo global del carbono.
¿Por qué interesan a la ciencia?
Porque sus enzimas soportan temperaturas o condiciones extremas que destruirían proteínas normales. Ejemplo: la Taq polimerasa y otras polimerasas termoestables usadas en PCR provienen de organismos termófilos.
Algas microscópicas
Eucariotas fotosintéticas que forman parte del fitoplancton y producen alrededor del 50% del oxígeno del planeta. Incluyen grupos como diatomeas, dinoflagelados y clorofitas.
¿Por qué pueden ser peligrosas?
Algunas especies producen toxinas que se acumulan en mariscos y peces, causando intoxicaciones graves en humanos. Las llamadas “mareas rojas” son proliferaciones masivas de microalgas que tiñen el agua y pueden matar peces por falta de oxígeno o toxicidad.
¿De dónde viene su ADN?
Poseen cromosomas en un núcleo y ADN adicional en sus cloroplastos, descendientes de antiguas cianobacterias simbióticas.
¿Por qué son vitales?
Son la base de la cadena alimentaria acuática, fijan CO₂, regulan el clima y producen compuestos útiles para suplementos, biocombustibles y cosmética.
¿Todos son dañinos?
No. La gran mayoría son inocuas y esenciales. Sin ellas, el oxígeno atmosférico y los ecosistemas marinos colapsarían.
Toxinas
Sustancias venenosas producidas por algunos microorganismos (bacterias, hongos, algas). No están vivas, pero pueden ser más letales que el propio microbio que las genera.
¿Por qué pueden ser peligrosas?
Porque bloquean funciones vitales de nuestras células: inhiben enzimas, paralizan músculos o destruyen tejidos. Ejemplos: la toxina botulínica (parálisis), la tetánica (espasmos musculares), aflatoxinas (cáncer) o saxitoxina (bloqueo neuromuscular).
¿De dónde “sale” su ADN?
El gen para fabricar la toxina está en el ADN del microorganismo productor, a veces en plásmidos o en genes adquiridos por transferencia horizontal. El microbio lo expresa y produce la toxina como arma defensiva o para invadir al huésped.
¿Por qué es tan difícil combatirlas?
Porque, una vez que la toxina está en el cuerpo, el daño puede avanzar incluso si matas al microbio. Se necesitan antitoxinas específicas o vacunas que entrenen al sistema inmune para neutralizarlas (ejemplo: la vacuna antitetánica usa un toxoide).
¿Todas son dañinas?
En altas dosis, sí. Pero algunas se usan con fines médicos: la toxina botulínica en microdosis trata distonías musculares, migrañas y arrugas.
Parásitos
Un parásito no es un tipo específico de microorganismo, sino una estrategia de vida: vivir a costa de otro ser vivo (el huésped) obteniendo recursos de él, normalmente causándole algún perjuicio. Esta forma de vida puede darse en organismos microscópicos (protozoos, bacterias, hongos) y también en organismos macroscópicos (gusanos, artrópodos).
¿Por qué pueden ser peligrosos?
Porque su supervivencia depende de explotar a su huésped. Esto implica alimentarse de sus nutrientes, destruir sus tejidos o manipular su fisiología. En algunos casos, el daño es leve; en otros, puede ser letal. Además, muchos han desarrollado mecanismos de evasión inmunitaria que les permiten vivir durante años dentro del cuerpo sin ser eliminados.
¿De dónde viene su ADN?
Como cualquier ser vivo, los parásitos tienen su propio material genético, adaptado a su estilo de vida. En protozoos parásitos como Plasmodium, el ADN incluye genes para invadir glóbulos rojos; en helmintos (gusanos) hay genes para producir moléculas que “confunden” al sistema inmune; en bacterias parásitas intracelulares como Rickettsia, el genoma está reducido a lo mínimo imprescindible para vivir dentro de células.
¿Cómo se transmiten y generan las infecciones parasitarias?
Depende del parásito. Algunos se transmiten por vectores (mosquitos, moscas, pulgas), otros por alimentos o agua contaminada, y otros por contacto directo con piel o mucosas. Una vez dentro, pueden permanecer localizados (por ejemplo, en el intestino) o migrar a órganos distantes. Muchos tienen ciclos de vida complejos con varias fases en distintos huéspedes o ambientes.
¿Por qué es tan difícil combatirlos?
Porque los parásitos son increíblemente adaptables y, al ser organismos completos (en el caso de protozoos, hongos y animales), comparten muchas características con nuestras propias células. Esto hace que los fármacos antiparasitarios deban ser muy específicos para no dañarnos. Además, algunos tienen fases “dormidas” resistentes a medicamentos, lo que obliga a tratamientos largos o repetidos.
¿Todos los parásitos son malos?
En la práctica, casi siempre causan algún daño, aunque hay casos de relaciones más equilibradas. Algunos parásitos intestinales leves no generan síntomas y, en ciertos contextos, incluso podrían modular el sistema inmune de forma beneficiosa (hipótesis en estudio sobre la “higiene excesiva”). Sin embargo, la regla general es que un parásito busca aprovecharse del huésped, no beneficiarlo.
Como vemos, el mundo microscópico es muy variado. Estos seres diminutos llevan en la Tierra miles de millones de años, han evolucionado en formas sorprendentes, y coexisten con nosotros en complejas interacciones. Subestimarlos sería un error: aunque no los veamos, tienen un impacto enorme en nuestra salud, en la naturaleza y en las tecnologías humanas. A continuación, exploraremos algunas curiosidades y aspectos fascinantes de estos “pequeños gigantes” de la vida.
Breve repaso a curiosidades microscópicas
El universo microbiano está lleno de historias asombrosas. Aquí van algunas curiosidades que muestran cuán increíbles pueden ser estos diminutos seres:
-
Virus que atacan bacterias (los bacteriófagos):
Los bacteriófagos, o fagos, son virus especializados en infectar bacterias, sus auténticos depredadores naturales. Descubiertos antes que los antibióticos, se adhieren a la bacteria, inyectan su material genético y, en muchos casos, la destruyen por lisis, reventándola desde dentro.
Cada fago suele atacar solo a una especie bacteriana, lo que abre la puerta a la fagoterapia: una posible alternativa para combatir bacterias resistentes a fármacos. Con una población estimada de 10³¹ en la Tierra, son la forma de vida más abundante conocida, presentes en océanos, suelos y en nuestro intestino, donde mantienen a raya a las bacterias.
-
Arqueas en ambientes extremos:
Las arqueas son maestras de la supervivencia: prosperan en aguas termales a 90 °C, chimeneas volcánicas submarinas, lagos hipersalinos o ambientes tan ácidos como el ácido de batería. Entre ellas, las hipertermófilas obtienen energía de reacciones químicas con azufre o metales, y las halófilas tiñen de rosa salinas como las de Torrevieja.
Sus adaptaciones extremas nos han dado enzimas clave para técnicas como la PCR y pistas sobre cómo podría ser la vida en otros planetas. Y no todo es exotismo: muchas viven en suelos, mares e incluso en nuestro intestino, ayudando en la digestión y produciendo metano.
-
Bacterias que se comen el petróleo:
Cuando un derrame de petróleo tiñe el mar, no todo está perdido: ciertas bacterias marinas han aprendido a usar el crudo como banquete. Géneros como Alcanivorax o Pseudomonas incluyen cepas capaces de degradar hidrocarburos y sobrevivir usando solo petróleo como fuente de energía.
Tras desastres como el de Deepwater Horizon en 2010, sus poblaciones naturales se multiplicaron y ayudaron a biodegradar parte del vertido en un proceso llamado biorremediación. Aunque su acción es más lenta que la de procesos físicos como la evaporación, acaban eliminando residuos que podrían persistir durante años.
Inspirados por ellas, los científicos desarrollan biofiltros y tratamientos con consorcios bacterianos para limpiar aguas y suelos contaminados. Son la prueba de que algunos microbios, lejos de ser una amenaza, actúan como auténticos “escuadrones de limpieza” del planeta.
Las rarezas del mundo microbiano parecen no tener fin. Existe un hongo, Ophiocordyceps, capaz de tomar el control del sistema nervioso de las hormigas, convirtiéndolas en auténticos “zombis” para dispersar sus esporas. Hay amebas sociales que se agrupan formando estructuras multicelulares complejas, virus gigantes que rivalizan en tamaño con algunas bacterias, y bacterias como Deinococcus radiodurans, apodada “Conan la bacteria”, que soporta niveles de radiación letales para cualquier otro ser vivo. El microcosmos es tan diverso y desconcertante que cada nuevo hallazgo científico parece sacado de una historia de ciencia ficción.
¿Son todos malos? Microbios buenos vs. malos (no todos los héroes llevan capa)
La palabra “germen” suele sonar a amenaza, pero la realidad es mucho más matizada: la inmensa mayoría de los microorganismos no nos perjudican, y muchísimos nos ayudan cada día. Vivimos rodeados, y habitados, por billones de microbios; solo una minoría provoca enfermedades, mientras que la gran mayoría o pasa inadvertida o cumple funciones vitales para nuestra salud y el equilibrio del planeta. Como dice la versión microbiana del refrán: no todos los héroes llevan capa… algunos ni siquiera son visibles. Veamos algunos de estos héroes anónimos.
-
En nuestro cuerpo habita una auténtica metrópolis microscópica formada por trillones de bacterias “buenas”, además de levaduras y arqueas, que conforman el microbioma humano. Estas poblaciones comensales son nuestra primera línea de defensa: compiten con bacterias patógenas para impedir que colonicen nuestros tejidos, producen compuestos antimicrobianos, mantienen al sistema inmunitario en alerta y colaboran en la digestión.
Algunas especies intestinales fabrican vitaminas que no podemos producir por nosotros mismos, como la K y varias del grupo B. Otras fermentan fibras dietéticas en el colon, generando ácidos grasos que protegen la salud intestinal. No todas las bacterias son enemigas; de hecho, muchas son imprescindibles.
Cuando este equilibrio se rompe, por tratamientos prolongados con antibióticos, dietas pobres o infecciones, lo sentimos: diarreas, sobrecrecimiento de hongos como la Candida o mayor riesgo de infecciones oportunistas. En resumen, una buena parte de nuestros microbios no solo convive con nosotros, sino que trabaja activamente para mantenernos sanos.
-
Los microorganismos son los auténticos cimientos de la vida en la Tierra. Las diminutas algas fotosintéticas del plancton generan cerca de la mitad del oxígeno que respiramos; sin ellas, los niveles atmosféricos de O₂ se desplomarían. En tierra firme, bacterias y hongos descomponen materia orgánica muerta y reciclan carbono, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes esenciales. Sin estos descomponedores, la superficie del planeta sería un vertedero de cadáveres y los nutrientes quedarían atrapados, fuera del alcance de nuevas formas de vida.
Algunas bacterias del suelo, como Rhizobium, fijan el nitrógeno del aire en compuestos que las plantas pueden asimilar, un paso indispensable para fabricar proteínas y ADN. En lo más profundo del océano, comunidades enteras dependen de bacterias quimiosintéticas que obtienen energía de compuestos inorgánicos en ausencia total de luz.
La simbiosis microbiana también sostiene a muchos animales: vacas, termitas y otros herbívoros solo pueden digerir la celulosa gracias a bacterias y protozoos intestinales, y los corales dependen de microalgas que les proporcionan energía. En resumen, los microbios no solo reciclan y oxigenan el planeta: son la base invisible que sostiene la vida macroscópica, incluida la nuestra.
-
Muchos de nuestros alimentos más apreciados existen gracias al trabajo silencioso de los microorganismos. El pan esponjoso del desayuno se lo debemos a la levadura, que fermenta los azúcares de la masa liberando CO₂ y creando su textura aireada. El queso, el yogur, el kéfir, la kombucha, el chucrut, el salami, la salsa de soja, el chocolate o el café… todos dependen de fermentaciones microbianas que aportan sabor, aroma, textura y, en muchos casos, prolongan la conservación.
Las bacterias lácticas, por ejemplo, transforman la lactosa de la leche en ácido láctico, coagulan la caseína y dan al yogur y al queso su acidez característica. Sin fermentadores, nuestra dieta sería más pobre y predecible, adiós a vinos, cervezas, quesos y chocolates.
La fermentación es una biotecnología milenaria que permitió preservar alimentos mucho antes de la refrigeración, y que hoy sigue impulsando industrias: desde la producción de vinagre y cerveza hasta la obtención de biocombustibles. Cada bocado de queso azul o cada taza de café es, en realidad, un homenaje a esos diminutos artesanos invisibles que transforman simples materias primas en auténticos placeres.
El microbioma humano: millones de microorganismos te ayudan a vivir… o te causan gases
Tu cuerpo es un ecosistema en miniatura. Un adulto alberga tantas células microbianas como humanas, aproximadamente un 50/50, repartidas en intestino, piel, boca, vías respiratorias y tracto genitourinario. En conjunto, esta microbiota pesa entre 1 y 2 kilos y, lejos de ser intrusos, la mayoría de estos inquilinos son aliados imprescindibles.
El intestino es su metrópolis principal. Allí fermentan fibras y carbohidratos complejos que nosotros no podemos digerir, produciendo vitaminas (K, biotina, folato), ácidos grasos beneficiosos y compuestos que nutren nuestras células. También metabolizan sales biliares, degradan toxinas y entrenan al sistema inmunitario para diferenciar amigos de enemigos, manteniendo el equilibrio entre defensa y tolerancia. Incluso fabrican neurotransmisores como serotonina o dopamina, influyendo en nuestro estado de ánimo a través del eje intestino-cerebro.
Cuando esta comunidad se desequilibra (disbiosis), surgen problemas: infecciones como la de Clostridioides difficile tras antibióticos, alteraciones metabólicas, alergias o enfermedades inflamatorias. La llamada “hipótesis de la higiene” sugiere que crecer en entornos demasiado estériles puede dejar al sistema inmune sin entrenamiento y propenso a reaccionar de más.
Y sí, también producen gases. Durante la fermentación de ciertos alimentos, liberan hidrógeno, CO₂ o metano. En cantidades normales, es señal de un colon activo; el exceso, en cambio, puede indicar desequilibrios o intolerancias.
En resumen, el microbioma es un órgano invisible pero vital: digiere, protege y regula. Nosotros le damos casa y comida; él nos devuelve salud y equilibrio. Somos un “yo” que, en realidad, es una multitud microscópica trabajando al unísono.
Microorganismos y tecnología: CRISPR, fermentación, biocombustibles, biominería y más
Los microorganismos no solo han modelado la vida, también están detrás de algunas de nuestras herramientas más innovadoras. Sus habilidades naturales se han convertido en motores de tecnología, industria y sostenibilidad.
Edición genética (CRISPR/Cas9)
El sistema CRISPR/Cas9, hoy una de las técnicas más precisas para editar ADN, nació como defensa bacteriana frente a virus. Funciona como un archivo de fragmentos virales que, junto con la enzima Cas9, identifica y corta secuencias invasoras. Reprogramado por Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier en 2012, permite modificar genes en plantas, animales y humanos con una exactitud que transformó la biotecnología y valió el Nobel de Química en 2020.
Fermentación industrial
Más allá del pan, el queso o la cerveza, la fermentación es hoy una fábrica de moléculas útiles. Microbios producen antibióticos, hormonas como la insulina, enzimas para detergentes, ácidos orgánicos, biopolímeros y biocombustibles. Con ingeniería genética, podemos programarlos para sintetizar compuestos a medida, desde vacunas hasta materiales sostenibles.
Biocombustibles microbianos
Microalgas ricas en aceites se cultivan para obtener biodiésel; levaduras fermentan azúcares para producir bioetanol; bacterias y arqueas metanógenas transforman residuos en biogás. Todos son ejemplos de energía renovable que no compite con cultivos alimentarios y que aprovecha CO₂, desechos o luz solar.
Minería biológica (biominería)
Bacterias como Acidithiobacillus ferrooxidans disuelven minerales y liberan metales como cobre, oro o níquel sin necesidad de altas temperaturas ni químicos agresivos. Este método ya produce hasta el 15% del cobre mundial y también sirve para recuperar metales de residuos y suelos contaminados.
Otras aplicaciones
Incluyen biorremediación de aguas y suelos, biofertilizantes, terapias con microbiota, biosensores, materiales de construcción a base de micelio y hasta proyectos espaciales para producir oxígeno o reciclar desechos. Incluso se explora la “computación biológica” usando bacterias reprogramadas como circuitos lógicos vivientes.
Enfermedades emblemáticas causadas por microbios
Aunque la mayoría de los microbios conviven pacíficamente con nosotros, algunos han sido, y siguen siendo, protagonistas de grandes tragedias sanitarias. Cuatro ejemplos ilustran su impacto, cada uno representando un tipo distinto de microorganismo.
Tuberculosis (TB)
Causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, suele atacar los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona infectada tose. Produce tos persistente, fiebre baja, sudores nocturnos, pérdida de peso y fatiga. Es curable con antibióticos específicos, pero las cepas resistentes y la coinfección con VIH la mantienen como una de las infecciones más letales: en 2021 causó 1,6 millones de muertes. La vacuna BCG protege parcialmente, sobre todo en niños.
Malaria (paludismo)
Provocada por protozoos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos Anopheles hembra. Tras infectar el hígado, destruyen glóbulos rojos en ciclos que generan fiebre alta, escalofríos y anemia. En 2023 hubo 263 millones de casos y unas 600.000 muertes, principalmente en África subsahariana. Es prevenible y tratable, pero aún sin una vacuna plenamente efectiva.
Candidiasis
Infección por hongos del género Candida, sobre todo C. albicans. Normalmente vive sin causar problemas, pero un desequilibrio de la microbiota, por antibióticos, inmunosupresión o cambios hormonales, permite su proliferación. Puede ser leve (oral o vaginal) o grave en inmunodeprimidos (candidemia). Los antifúngicos son eficaces, aunque esta infección evidencia cómo un organismo oportunista aprovecha nuestras debilidades.
Gripe (influenza)
Enfermedad respiratoria causada por virus de la influenza A, B o C. Muy contagiosa, provoca fiebre alta, dolor muscular y malestar general. Su capacidad de mutar obliga a reformular la vacuna cada año. Aunque la mayoría de los casos se controlan con reposo y antivirales tempranos, la gripe sigue causando cientos de miles de muertes anuales y puede originar pandemias, como la devastadora de 1918.
Estos ejemplos muestran que, cuando las condiciones son propicias, los microorganismos patógenos pueden poner a prueba a toda la humanidad. La vigilancia, la investigación y la cooperación global siguen siendo nuestras mejores defensas en este pulso constante con el mundo microbiano.
¿Podemos vivir sin ellos? Spoiler: no
Imagina un chasquido y… todos los microbios del planeta desaparecen. A primera vista suena tentador: sin bacterias ni virus, adiós a las enfermedades infecciosas. Pero en cuestión de días el planeta y nosotros estaríamos al borde del colapso. Los microorganismos son el andamiaje invisible que sostiene la vida.
Sin algas microscópicas ni cianobacterias, la producción de oxígeno caería en picado y el aire que respiramos se agotaría. Sin bacterias y hongos descomponedores, los nutrientes dejarían de reciclarse: el suelo se empobrecería, las plantas morirían y la cadena alimenticia se derrumbaría desde la base. Montañas de hojas y cadáveres se acumularían sin descomponerse, los océanos se llenarían de materia orgánica en descomposición y muchos animales, desde insectos polinizadores hasta vacas y termitas, no podrían alimentarse sin sus microbios intestinales.
Nosotros tampoco duraríamos mucho. Sin microbiota intestinal, perderíamos defensas, nutrientes esenciales y un sistema inmune entrenado. Las industrias que dependen de microbios, desde la producción de pan, queso, café y vino, hasta antibióticos, vacunas e insulina, quedarían paralizadas. La agricultura se vendría abajo sin fijación biológica de nitrógeno y el cambio climático se aceleraría sin fitoplancton que absorba CO₂. Incluso la basura orgánica y los contaminantes se acumularían sin biodegradarse.
En resumen: quitar los microbios es como sacar las piezas pequeñas y el aceite de un motor. Todo se detendría. Son nuestros ancestros, compañeros y herederos; nos enferman a veces, pero también nos alimentan, protegen y sostienen el mundo que habitamos. Somos mitad humanos, mitad microbios… y 100% dependientes de ellos.
